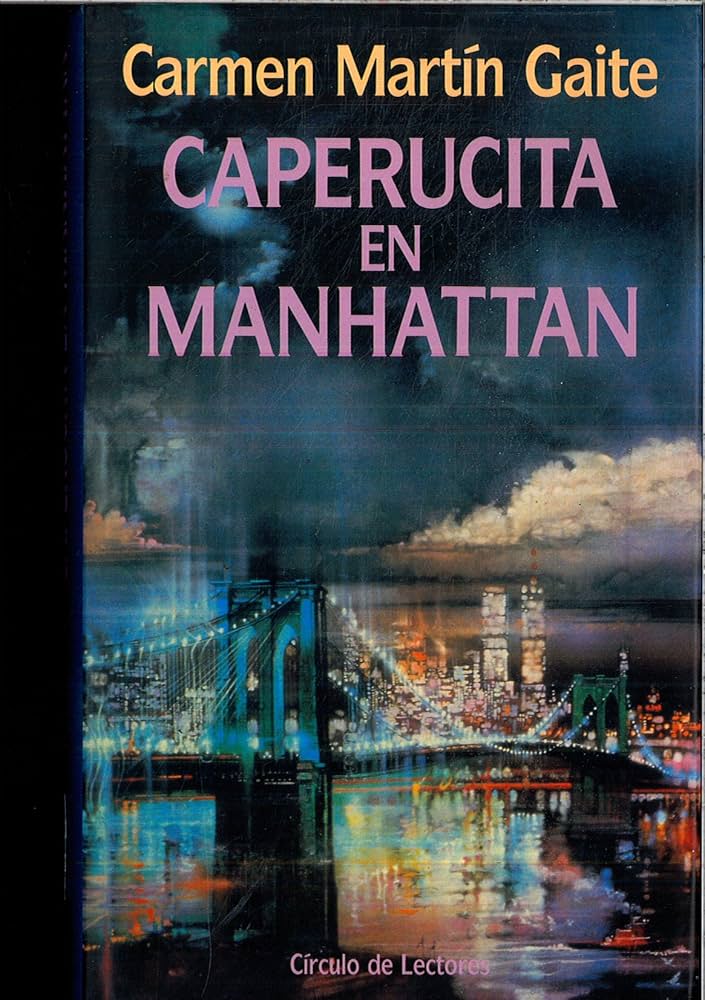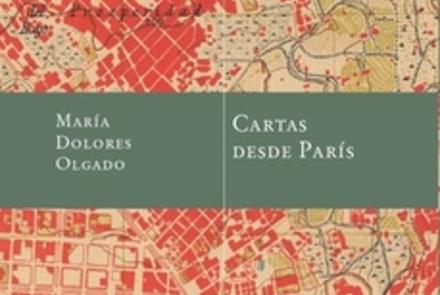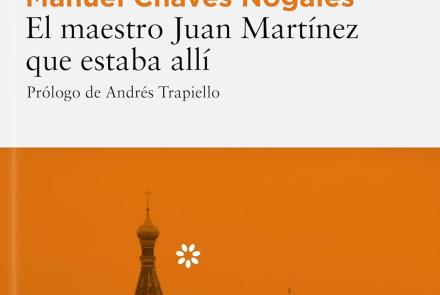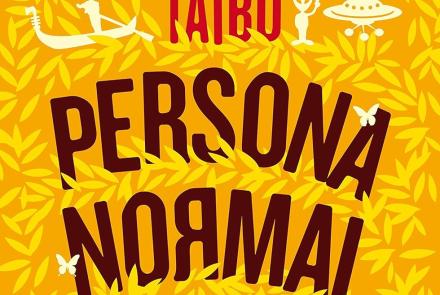Caperucita en Manhattan -1990- Carmen Martín Gaite
La Caperucita de Perrault llevaba aparejada una moraleja para inocular el miedo en las niñas, debían desconfiar del lobo -lo desconocido-, debían permanecer siempre en la vereda marcada por padres y madres.
Carmen Martín Gaite hace añicos la historia clásica y la reinventa a través de una Caperucita con la libertad como lápiz para dibujar su vida.
La imagen que mejor recorre la historia de este libro es la del proceso de la crisálida que se transformará en mariposa.
En la segunda parte Sara Allen, la protagonista, bate fuerte sus nuevas alas, se ha despojado de su envoltorio de larva. Grita feliz, al verse en Manhattan: “-¡Oh, soy libre! -exclamaba-. ¡Libre, libre, libre!”. Un ser único la acompaña, Miss Lunatic.
Sara Allen vive en Brooklyn “en el piso catorce de un bloque de viviendas bastante feo”. Este barrio y la casa familiar son la primera fase del saco que la va a contener en su primera etapa de desarrollo hacia el momento inicial de la madurez, de ser mariposa.
Samuel y Vivian Allen, los padres, son un matrimonio gris clarito, huelen a aburrimiento y a tradición. La madre disfruta preparando tartas de fresa, que nadie valora en su familia. Su mayor deseo sería que su hija, de diez años, siguiera su estela frente al horno, pero la niña cada día se alejaba más de las pretensiones maternas. Ella quiere ser una artista de relumbrón, alentada por la imagen de su abuela Rebeca en la foto que abría el álbum familiar.
Viernes tras viernes, de manera cansinamente metódica, Vivian Allen preparaba la tarta para su madre, sin escuchar las advertencias de su marido, que la desanimaba, porque, según él, a la abuela no le gustaba. Pero ella no se rendía y le contestaba que él sabía poco de los gustos de Rebeca.
Sara veía cómo una especie de velo gris opacaba el brillo en el rostro de Vivian, cuando, tras la limpieza del horno, terminaba con su tarea preferida. Su pequeña única ilusión, frente al fogón, había muerto una vez más. Siete días faltaban para que renaciera su ensueño.
Todos los sábados salían madre e hija antes de que el padre volviera del trabajo, la mujer no olvidaba nunca preparar un sándwich al marido. El mismo que él arrojaba a la basura, junto a la nota que siempre le dejaba, para irse al restaurante chino que tenían debajo de casa. El matrimonio arrastraba la convivencia como si fuera una enorme piedra.
Repetían el mismo ritual una semana y otra, Vivian iba con la niña a casa de la abuela. Le echaba una mano con la limpieza, aunque Rebeca nunca se lo hubiera pedido. Vivian lo necesitaba, significaba realizarse como cuidadora, le hubiera encantado que su madre se fuera a vivir con ellos para poder atenderla. Era el papel que le habían enseñado desde siempre.
Le ponía a su hija un impermeable rojo, aunque luciera el sol, y le daba la cesta, donde reposaba la tarta cubierta con un paño. Y así, con la niña bien agarrada de la mano, cogían el metro para cruzar a Manhattan.
Es difícil no pensar en la madre, casi ausente, de la Caperucita de Perrault. Aquí Carmen Martín Gaite le ha concedido mayor entidad a la figura materna, que representa el mustio papel de la mujer más tradicional, la que los años de la dictadura fabricaron con gotas de coerción y miedo, y de la que la escritora se compadecía. Es indudable que la autora quería abrir camino a las mujeres en la búsqueda de su libertad. A la abuela también le ha dado más trascendencia; Rebeca era una mujer de la época anterior a los años de la guerra, educada para la búsqueda de un camino propio, para el rechazo al tránsito por senda trillada.
Son los dos referentes femeninos de Caperucita, uno la achicharra, otro le insufla un aire nuevo.
En casa de su abuela Sara iba deshaciéndose de los residuos ruinosos que la forraba en Brooklyn, iba construyendo un envoltorio grande que era alimento para el desarrollo de la larva que crecía. La mariposa se alimentaría también con los estimulantes dibujos que el amigo de Rebeca, Aurelio, le había regalado, junto a tres libros. Los niños protagonistas de las historias que contenían iban solos por el mundo, como habría de ir ella.
Su verdadero abuelo era una figura anodina, que su madre respetaba. Ella intentaba meterle en la cabeza que Aurelio no era nadie para la niña, pero Aurelio había contribuido también a que la Caperucita neoyorquina se despegara de lo establecido, con sus regalos ilusionantes.
Sara iba desarrollando un fabuloso mundo interior y su madre pretendía llevarla al psiquiatra, porque no la comprendía. A Vivian le habían transmitido el miedo al diferente. Sara entonces aprendió que hay que soñar en soledad y no decir lo que se sueña.
Hay dos dimensiones con dos maneras de sentir y de vivir, y ambas tironean de esta Caperucita, que también se va a encontrar con el lobo, muy diferente del antiguo. Con él Carmen Martín Gaite también nos va a pasear por la realidad con un chófer explotado, con un amigo que le muestra que se queja sin razón.
La novelista se mueve en el mundo real, lo conoce, y lo sufre; por eso cuando puede se agarra a la cometa de la fantasía. Por eso su Manhattan tiene forma de jamón y en el medio le crece Central Park como un pastel de espinacas rodeado de velas.